
Hacia Viernes Salvajes
—¡Es acá cerca! —exclamó Coki con los ojos cargados de sorpresa y la boca entornada en sonrisa. Llevaba unos cuantos minutos inclinado sobre la guía Filcar, que se encontraba desplegada sobre la mesa. A su alrededor, y sobre el mantel con dibujos de margaritas, yacían las ruinas de una merienda apurada. Matera y yo festejamos de alegría como si de un gol se tratara. Ahora, y para entender de lo que hablo, es necesario que vayamos un poco para atrás. Unas dos semanas más o menos.
La familia de Matera solía tener una biblioteca enorme, imponente. Cada vez que iba a su casa, la miraba con minuciosa curiosidad y recorría cada uno de los estantes buscando libros nuevos o algunos que haya pasado por alto en otras incursiones.
La tarde en que empezó todo encontré un pequeño libro cuyo título me llamó la atención. Pensé que se trataba de una novela de terror y la extraje del mueble. Recorrí con los dedos las hojas buscando ilustraciones o algo que me indicara de qué se trataba.
Matera miró mis manos y soltó:
— Ojo que ese es de mi papá.
No fue una amenaza. Fue un pedido de cuidado. El padre de Matera no estaba. Se había ido hacía muchos años. Un mañana cualquiera salió de su casa y había desaparecido en circunstancias poco claras. Se decían un par de cosas acerca de esto.
El libro lo volví a dejar con cuidado. Mas tarde, esa noche mientras cenábamos en mi casa, le pregunté a mi viejo:

¿Pá, vos tenés el libro Operación Masacre?
Me miró con un asombro que intentó disimular, buscó los ojos de mi vieja y contestó mientras terminaba de masticar un bocado de milanesa:
No. En su momento lo leí porque me lo prestaron. Pero ése no es un libro para chicos, eh. -sentenció y dio por terminada la charla echándole un chorro de soda al amargo obrero.
Ahí, en ese momento, supe que tenía que leer ese libro. ¿Por qué no era un libro para chicos? ¿Qué historia contaría que no era apta para menores?
La próxima tarde que nos juntamos en lo de Matera le rogué que me prestara el libro de su padre. Me dijo que no por lo menos unas treinta mil veces, hasta que lo convencí ofreciéndole a cambio mi pilón de figuritas del mundial México 86.
Lo empecé a leer esa misma noche, a escondidas en mi habitación, como se hacen las cosas más íntimas en la pubertad. Me llevó unas cuatro noches leerlo por completo, incluso los
apéndices. Si bien contenía palabras que no alcancé a entender, y al mismo tiempo lo poco que conocía de Perón y de peronismo lo sabía por lo que se hablaba en casa, la historia logró atraparme y estremecerme ante el horror humano. Hasta ese momento había leído novelas de terror dónde el monstruo era una manifestación sobrenatural, pero en ese libro los monstruos eran de carne y hueso.
Eso me impactó.
Les conté esa historia a Coki y a Matera una noche de viernes en que nos habíamos juntado a ver películas alquiladas en el videoclub de la vuelta de mi casa. Ambos quedaron tan impactados como yo. Apenas dormimos esa noche.
A la tarde siguiente fue cuando agarramos la Filcar, y mientras mi vieja tendía la ropa en el fondo, Coki descubrió que la casa donde empezaba aquella historia macabra de fusilamientos y sobrevivientes, quedaba a tan sólo unas pocas cuadras de dónde nos encontrábamos. Y esa misma tarde, armamos nuestras mochilas con nuestras cortaplumas, una linterna y la guía. Era evidente que estábamos muy influenciados por las películas de los años ochenta.
Con ese arsenal hollywoodense nos subimos a nuestras bicicletas y pedaleamos las catorce cuadras que nos separaban de la casa dónde hacía treinta años, unos tipos se reunían a escuchar una pelea de boxeo e iban a vivir la peor noche de sus vidas.
No tardamos mucho en llegar. De hecho, la excitación por algo que se anticipaba como prohibido colaboró en la velocidad que aplicamos en el pedaleo.
Dimos con la casa enseguida, fue fácil reconocerla. Se trataba de una propiedad horizontal con un pasillo lateral que conducía hacia otra vivienda en el fondo. Esa casa, allá atrás, era dónde habían levantado a los fusilados.
Dejamos las bicicletas tiradas en el pasto de la vereda y tratábamos de espiar hacia el fondo por el pasillo. Desde ahí no podíamos ver nada.
—Yo quiero entrar. —nos dijo Matera.

Nos miramos los tres y entramos al pasillo sin demasiada determinación. Primero fue Matera, detrás yo y a la cola iba Coki.
Si bien aún era de día, el pasillo estaba bastante oscuro. La sombra de las elevadas casas vecinas le daba un aspecto más lúgubre a todo. Quise sacar la linterna, pero dudé, me pareció innecesario y contraproducente.
Entramos caminando lento, midiendo cada paso, apoyándonos levemente sobre unas de las paredes con las manos tratando de no hacer ruido. Desde afuera nos pareció un trayecto corto, pero una vez dentro del pasillo comprobamos que era mucho más largo.
Avanzamos lento y cada tanto vigilábamos hacia atrás. Mantuve la respiración todo lo que pude y el corazón estaba indomable. Sentía el pulso en el pecho y en la cabeza. Mi cuerpo latía a cada paso pensando que íbamos a ser sorprendidos en cualquier momento.
Cuando estábamos por alcanzar el final del pasillo, y estando ya a pocos metros de la puerta de esa casa, empecé a escuchar el sonido de una radio encendida. Agudicé el oído, parecía que se trataba de una transmisión de boxeo.
«La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez, se hablaba más de Keres o Nimzovitch que de Aramburu y Rojas, y la única maniobra militar que gozaba de algún renombre era el ataque a la bayoneta de Schlechter en la apertura siciliana».
OPERACIÓN MASACRE. RODOLFO WALSH
El pasillo terminaba en un recodo hacia la izquierda, es decir hacia la parte trasera de la casa delantera. La puerta de la casa del fondo se encontraba entre dos ventanas con rejas y con persianas cerradas.
A medida que nos acercábamos, empecé a sentir olor a cigarrillo. Y por sobre el sonido de la radio predominaba un murmullo, como si fueran voces, varias conversaciones libradas al mismo m tiempo.
Nos quedamos quietos. Los miré a mis amigos e intenté acercarme a la puerta para escuchar mejor. Cuando di el primer paso escuché un ruido de una llave hurgando en la cerradura desde el interior. Me alarmé. Y enseguida vi que de la puerta de esa casa salía un hombre con un maletín en mano y sombrero en la cabeza.
Ahogué un grito de terror y corrí por el pasillo interminable. Detrás venían mis amigos gritando del miedo. Mis pasos fueron tan largos que mis piernas parecían desarmarse. Montamos en nuestras bicicletas y salimos disparados del lugar. Pedaleamos poseídos y fuimos gritando
durante un par de cuadras.
Llegamos a la puerta de mi casa aun sin aliento. Tuvieron que pasar algunos pocos minutos hasta que pudimos recuperar la tranquilidad.
No quitábamos la vista de la esquina por donde habíamos llegado, esperando ver a alguien que nos hubiera seguido. Entré a m mi casa a buscar una jarra con mi limonada fresca. Coki y Matera se habían quedado en la puerta tratando de recuperarse.
Al rato ya estábamos bromeando sobre el susto que nos habíamos pegado. Nos reíamos de las caras que pusimos en aquél momento. Así pudimos aflojar con tanta tensión.
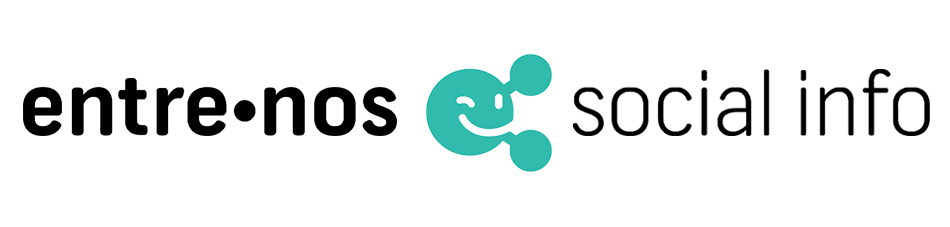
No me quiero imaginar la cara que debe haber puesto el tipo cuando salimos corriendo. El susto que se debe haber pegado. -dije divertido.
A Coki y a Matera se les borraron las sonrisas.
—¿De qué tipo hablás? De esa puerta salió una señora con una bolsa de compra. —dijo Coki.
Ahí el sorprendido fui yo. Supuse que me estaban haciendo una broma que habían armado en mi ausencia reciente.
—No, chicos. Ni un tipo ni una señora. Por la puerta salió un soldado
que llevaba un fusil. —corrigió Matera.
Los tres nos quedamos con la boca abierta, parados en la puerta de mí casa. El espanto nos duró hasta que nos llamaron a cada uno a cenar.
Y algún tiempo más también.

Charly Longarini
Periodista, y lector voraz. Escribe para La Patria Futbolera. Estudia Letras en la Universidad Nacional de Hurlingham. Cinéfilo. Seguilo en sus redes.
